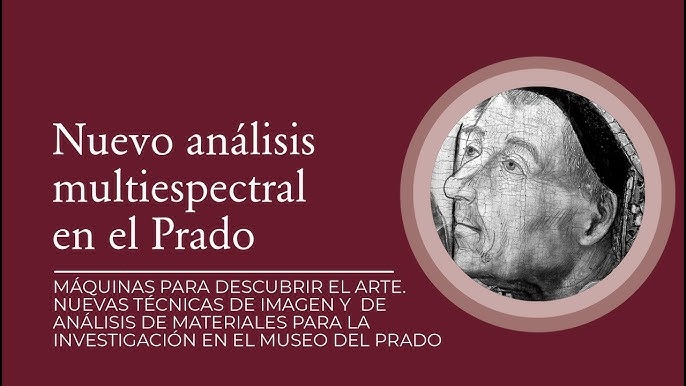
Por Rafael Alfaro Izarraraz
El cine es definido como la proyección de una imagen en una pantalla. Así de sencillo, pero también igualmente complejo (Hernández, 2012). Que lo anterior fue posible debido a un invento tecnológico es una verdad irrefutable (Del Prado, s.f.). Es un arte debido a que despierta las emociones del auditorio que dispone de su tiempo para mirar las imágenes proyectadas de lo que puede ser su propia vida en donde la existencia está en movimiento. Tarea entendida como una producción de individuos que actúan en un contexto social de cuyos intereses impregnan el filme y toda una producción cinematográfica (Cadús, 2020).
La autora citada en el párrafo anterior, agrega, desde el ámbito del observador, que: “La experiencia cinematográfica nos reporta las herramientas necesarias para entender mejor el mundo, para relacionarnos con otras personas y comprender distintas culturas. Nos explica todo lo necesario para asumir riesgos y disfrutar de la felicidad nunca antes conocida. Es una acción individual y colectiva que nos atrapa y enreda como una tela de araña sensitiva y placentera” (Del Prado, s.f., p. 2). Todo lo anterior está bien, pero le falta un detalle, es decir, la experiencia cinematográfica, como le llama Del Prado, su análisis, debe incrustarse en el marco de la sociedad que alienta esa experiencia.
En la transición del cine como producto de quienes fueron los pioneros asociados a la creación como parte del pensamiento comprensivo humano, se vio envuelta en una auténtica revolución que marcó el devenir del cine ya como industria cultural cinematográfica. En ella, se socializa, divierte y se lleva cultura de una sociedad a otra como ocurre con la industria cultural estadounidense de Hollywood y Netflix, su producción, inunda al mundo de filmes de todo tipo. Pero existe algo más que socializar, divertir y culturizar: el cine es una empresa ordenadora de la conducta de naciones que viven un colonialismo cultural. El cine se apartó de la tecnología para seguir la ruta del espectáculo (Escobar, 2011).
Y para ello no olvidemos al “meca del cine”, aquí hasta la idea de “meca” suena algo al mundo del oriente medio. California se convirtió en la “meca del cine” que dio origen a la industria Hollywoodense. Lo anterior, estuvo precedido por la disputa que surgió en Nueva York en donde se llevaban a cabo las filmaciones, pero que Edison a través del poder de las patentes durante algún tiempo pudo controlar la distribución de las películas. No le duró mucho tiempo el gusto a Edison pues con la presencia de capitalistas de origen judío las empresas se mudaron a California en donde encontraron un clima propicio para llevar a cabo las filmaciones de las películas que inundaron el mundo (Del Prado, s.f.).
A través primero del interés recaudatorio, los representantes diplomáticos de EU en otros países le brindaron información de primera mano al gobierno y después a los propietarios de la industria del cine instalada en California. Entre los datos que se les entregaron fueron el número de salas que existían en cada país, su tamaño, el tipo de películas que se proyectaban y de qué país, los costos, las empresas que las distribuían, entre otros datos. Toda esa información que compartida con la industria instalada en Hollywood y sirvió como información para establecer estrategias de distribución en todo el mundo. Los primeros en protestar por la influencia cultural fueron los europeos (De la Maya, 2013).
La industria cultural hollywoodense destruyó la producción local cinematográfica en todo el mundo y se quedaron como una potencia mundial única productora de películas, solamente desafiada por el Bollywood que se creó en la India para consumo de las naciones asiáticas y se ha convertido en una industria que supera a Hollywood en ventas. Se trata, en la actualidad, de la principal productora de películas y largometrajes en el mundo, pero que atiende principalmente el mercado asiático. A principios del siglo XXI, Hollywood apenas representaba el 5 por ciento de las ventas en la India (Barrera-Agarwal, 2007).
A principios del siglo XX la producción de cine era de mexicanos. Debido sobre todo a la Segunda Guerra Mundial recibió una buena parte de las inversiones dirigidos al cine, colonizando el imaginario cultural. Un importante segmento de capitales se dirigió a México debido a la relativa estabilidad de que gozaba, pues recibió inversiones de la oficina que encabezaba Rockefeller, en EU. Igualmente, le benefició la llegada de cineastas españoles que fueron aceptados como parte de la migración de republicanos a México. Algunos de ellos, como Luis Buñuel, que dejaron una huella imborrable en la cinematografía local de la llamada “Época de Oro del Cine Mexicano”, que abarca un periodo que va de los años treinta a los cincuenta (Escobar, 2011).
Escobar (2011), quien cita King, señala que la industria fue apoyada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas y que, durante este gobierno, representó la industria más importante después de la petrolera. Lo atractivo el cine fue que se sostuvo cobre el eje de lo nacional y lo regional, promoviendo lo mexicano en donde se destacaba el nacionalismo y lo indígena, en los años veinte y treinta. Esta visión fue sustituida por un cine aparentemente neutral inspirado en el western estadounidense adaptado a la cultura mexicana. México, fue el principal exportador de películas hacia América Latina.
La industria del cine mexicano fue apoyada por EU, pues siempre y más en aquel tiempo el gobierno estadounidense estuvo interesado en evitar que México se acercara a la ahora ex Unión Soviética. Apoyó y se convirtió en socio de los Estudios Churubusco en donde compartió inversiones con cineastas locales. Tampoco quería invertir con el fin de que las películas se dirigieran tanto a exaltar la revolución o lo indígena. La antigua hacienda porfiriana se convirtió en parte de los guiones de las películas que se crearon en la época de oro del cine nacional en las que el conflicto social pasa a un segundo lugar y se eleva a primeros términos el conflicto amoroso (Escobar, 2011).
Dice Escobar (2011):“A nuestro juicio, lo relevante de las películas de la Época de Oro no es sólo que reproduzcan una técnica de montaje o unos usos de cámara. Lo interesante es que se constituyen en un espacio discursivo en el cual se articulan y aglutinan discursos, prácticas y saberes que, gracias a un acontecimiento discursivo (el cine melodramático y sus fórmulas), pasan a un estado de coherencia y unidad, configurando una cinematografía orgánica que participa activamente en la consolidación de la hegemonía. Por ejemplo, en la película Allá en el Rancho Grande las relaciones de poder y las diferencias sociales que se dan al interior de la hacienda sólo importan en la medida en que justifican el meollo del conflicto, que es la dificultad para que se concrete el romance entre el caporal y la mujer-cenicienta. Así, la injusticia del orden social se vuelve el orden natural que el héroe del melodrama no sólo no intenta subvertir, sino que es al que se acoge al recurrir al orden establecido para solucionar su situación. De este modo, al naturalizar el orden social por un lado y al desustancializarlo por el otro, es decir, al situarlo como una suerte de telón de fondo, se hace posible que la trama transcurra hacia el encuentro amoroso (s.p.).
Hollywood sobrevivió a la televisión y ahora compite con Netflix y la revolución de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Lo anterior, ocurre en un contexto en el que la sociedad, en general y de manera particular en México, vive hoy en las ciudades. Estas últimas han modificado su estructura policéntrica por una en la que existe una multiplicidad de espacios comerciales, de servicios y financieros, que podríamos sintetizar en el surgimiento de las plazas comerciales. Ahí, en las plazas, la industria del cine se ha reestructurado. Los antiguos cines de las ciudades han dejado de existir y han sido reemplazados por espacios ubicados en el centro de las plazas comerciales.
Lo que ofrecen las nuevas estrategias de Netflix, Spotify, HBO, son el tratar de mantener al espectador pegado al sillón consumiendo contenidos y productos que llegan a su domicilio sin necesidad de desplazarse a los centros comerciales cercanos o pequeñas tiendas familiares. Se producen series que se consumen por episodios y que han atrapado a los modernos auditorios de una sociedad sedentaria y proclive al consumo. De fondo no ha cambiado mucho la producción y el consumo de películas y series. Netflix se ha encargado de convertir a los narcos en figuras consumibles y susceptibles hasta de ser imitados por los jóvenes.
Netflix, se ha metido hasta la sala de nuestra casa…
raizarraraz@gmail.com



