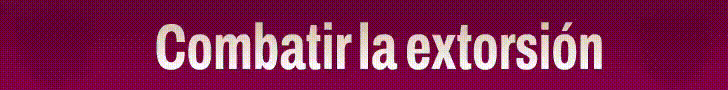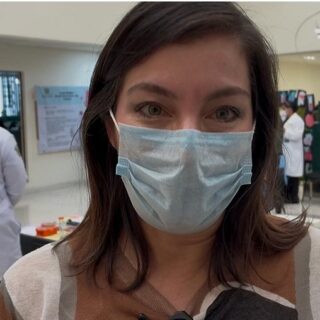Por Ana Valeria Castro
Toluca, Méx.- En una sesión extraordinaria que reunió a los tres poderes del Estado, a representantes de pueblos originarios, y a las máximas autoridades en derechos humanos y justicia del país, se concretó una de las decisiones más simbólicas y trascendentes del Poder Judicial del Estado de México (PJEM): la amnistía a Bonifacia, una mujer indígena mazahua, analfabeta, campesina, víctima de múltiples formas de discriminación, cuya libertad fue negada por años debido a un proceso judicial plagado de omisiones y prejuicios.
“Este acto no es solo la liberación de una persona, es el inicio de una transformación profunda de la justicia en el Estado de México”, declaró el magistrado presidente del PJEM, Fernando Díaz Juárez, enfatizando el compromiso institucional con una justicia “verdaderamente abierta, empática y con rostro humano”.
Acompañado por integrantes de la Sala de Asuntos Indígenas, Díaz Juárez recordó que este órgano se ha convertido en un referente nacional y latinoamericano en materia de justicia con perspectiva intercultural, al trabajar de forma itinerante y en lengua originaria.
“El día de hoy se resuelve su situación jurídica se da cuenta de lo que es y debe ser una justicia verdaderamente abierta y comprometida con la causa de los sectores más vulnerables, valoramos a los 68 pueblos originarios que se han desarrollado en nuestro país y contribuimos a su permanencia como se hace desde el gobierno federal y claro desde el gobierno del Estado de México con diversos programas y acciones que reiteran su compromiso para mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar de los pueblos originarios…Una justicia que se transforma desde los territorios es una justicia de puertas abiertas. Y hoy, frente a los pueblos originarios, decimos: la justicia también se pronuncia en lengua materna y se vive en comunidad”, declaró.
El titular del PJEM destacó que esta acción concreta se sustenta en la Declaratoria de Justicia Abierta, firmada en febrero, y en el nuevo Plan Institucional de Desarrollo Judicial, que coloca en el centro a la persona, el diálogo intercultural y la justicia restaurativa. “La justicia no puede imponerse; debe construirse desde el respeto mutuo”, afirmó.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, quien describió la liberación de Bonifacia como “un acto de justicia restaurativa” que marca un nuevo rumbo en el modelo de justicia en la entidad, por lo que pidió que este caso no sea una excepción sino el comienzo de una norma.
“Una justicia que reconoce a las mujeres indígenas no como victimarias del sistema, sino como víctimas del mismo. No es el punto final. Es el principio de una nueva regla: una justicia con rostro de mujer, de lengua indígena y de dignidad inquebrantable”, sentenció.
Bonifacia representa miles de historias invisibilizadas. Mujer mazahua, adulta mayor, sin acceso a defensa técnica ni comprensión de su proceso legal, fue condenada en un juicio donde su condición de origen, género y marginación no solo fueron ignoradas, sino que jugaron en su contra.
En tanto, la presidenta de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa fue enfática y reconoció, “es una muestra dolorosa del rezago estructural que aún viven nuestros pueblos originarios. La discriminación estructural ha sembrado en muchos de nuestros pueblos indígenas una actitud de sumisión. Hoy, con este acto, empezamos a revertirla”.
Para Esquivel Mossa, este modelo es “replicable a nivel nacional”, ya que va más allá del formalismo jurídico y coloca la dignidad como eje de toda actuación judicial. “No hay justicia si no es con todas y todos nuestros hermanos indígenas”, dijo contundente.
Cabe destacar que la amnistía a Bonifacia forma parte de un esfuerzo coordinado entre el PJEM, CODHEM, la Secretaría de las Mujeres, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Sadhana Work. De acuerdo con datos de la CODHEM, 20 personas han sido beneficiadas por amnistías en este sexenio, siete de ellas indígenas, sumando un total de 409 años y 6 meses de penas canceladas.
Pero también se tienen aún más de 400 mil hablantes de lengua indígena y cinco pueblos originarios reconocidos: náhuatl, otomí, mazahua, matlatzinca y tlahuica, el acto del 11 de agosto marca un antes y un después en la relación entre el sistema judicial y las comunidades históricamente marginadas.